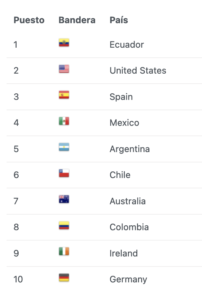Por ese lejano entonces, cuando en el planeta tierra empezaba la vida, las primeras comunidades prehistóricas tenían base en torno a las montañas sagradas y ríos que unían puntos estratégicos de energía, las llamadas líneas ley. Uluru, es un punto muy importante para la historia de la humanidad, pues en sus entrañas se esconden semillas de luz líquida que esperan ser descubiertas.
Importante era el contacto con los elementos de la Madre naturaleza para abrir conexiones de guía al más allá. Okrof era uno de los encargados de la tribu de abrir comunicación sagrada con los hermanos de las estrellas. Después de largos rituales de canto, sonido y alquimia de elementos naturales, aparecían en el cielo unas luces que descargaban sabiduría. Para toda la comunidad era un momento sagrado, nadie temía a las luces que abrían destellos de colores en el cielo nocturno.
Solo Okrof podía escuchar a los hermanos de luz, y si había algo que le atormentaba, era mantener la credibilidad de los aldeanos cuando había revelaciones que hablaban de futuros humanos viviendo alejados del amor por la naturaleza y la comunión con el cosmos. No entendían para qué les daban esas semillas de cristal líquido y para qué había que llevarlas al fondo del lago ubicado debajo del monte, pero era un ritual sagrado muy serio que había que hacer cuatro veces al año, durante los solsticios.

En esta comunidad se entrenaban para escuchar el sonido de las semillas y ubicarlas en el lugar exacto en las grutas terrestres colmadas de agua. Cuando encontraban el lugar exacto, cantaban y veían como se fundían al agua o a la tierra y emanaban una luz por la que podías ver más allá de la gruta. En la gruta no entraba el sol, pero parecía de día tan iluminada estaba.
A Okrof le prepararon durante muchos años en la cima de Uluru a escuchar el viento, el agua, el fuego, las aves, a descifrar la luz de la luna, de la noche, de las estrellas, del sol. Fue aprendiendo a cantar códigos sagrados, que terminaban por ser mantras, que al repetirlos una y otra vez, entraba en estados alterados de conciencia para percibir la multidimensionalidad.
Aprendió a soplar dentro de troncos gigantes para comunicarse con el vientre sagrado de la Madre Naturaleza. Aprendió a danzar en el agua fluorescente que emanaba del monte como cascadas de luz. Aprendió a usar los cristales preciosos para ver la medicina y soluciones a través de la luz de la luna. Aprendió a decorar su cuerpo y el de otros con tinturas de plantas y calizas para vestirse de códigos encriptados de sabiduría. Cada persona de la aldea era un libro. Usaban sus cuerpos para escribir aquella sabiduría que iban recibiendo de los hermanos de las estrellas a través de símbolos y figuras que contaban las verdades de la creación y del poder del ser humano.


Tatuarse era un ritual para entregar el cuerpo a las escrituras sagradas y, por tanto, había que cuidarlo y alimentarlo correctamente para que perdurase en el tiempo. No existía la vejez, ni la enfermedad. Existía el tiempo según se iba completando en el cuerpo el diseño final del tatuaje código. Era como escribir un libro en el propio cuerpo y un día, decidir dejarlo para habitar otro y escribir un nuevo libro más avanzado. Los cuerpos se dejaban momificar para mantener la sabiduría intacta e ir grabando en las semillas de luz líquida todos esos códigos que trascendieron en la consciencia humana.
Cuando eran pequeños, aprendían a leer los cuerpos y a descifrar los símbolos. Podían integrar la sabiduría porque aquella persona les contaba por qué fue elegida para llevar en su cuerpo esos tatuajes y sabían discernir la verdad oculta para usarla en su vida. Esa era la forma de educarles en la espiritualidad, de abrirles a los secretos del cielo y la tierra, porque ellos, eran los guardianes de las cuevas de luz de Uluru.

Okrof era aquel que recibía la información del tatuaje de los hermanos de las estrellas, ya sea en sueños, durante cantos o a través de bebidas de plantas. Pero era al escogido, aquel al que estaba destinada la joya sagrada, quien podía libremente interpretar su significado y devolverlo a la posteridad. Eran los jóvenes aprendices a quien les tocaba pinchar en la piel la tinta que iba a decorar el cuerpo de la persona elegida.
El momento le llegaba a cada uno varias veces en la vida y sin aviso previo. Era como recibir un regalo de cumpleaños del Universo. De esta manera celebraban los años, era un honor que se quedaba grabado en la piel. Cada patrón de símbolos eran como insignias que los aprendices tenían que memorizar para integrar el significado en sus vidas. Una vez sellado en el cuerpo, la persona podía bajar a las cuevas subterráneas a dejar la semilla de luz líquida.
Okrof solía ir solo al caer del atardecer cuando era tiempo de ritual. Cantaba en los ríos que venían del monte sagrado, sentía el ritmo, el flujo y tocaba cristales y tambores. Como caía la noche, los ríos empezaban a iluminarse. Esa era la señal para que los elegidos vinieran al monte sagrado. Se acercaban en la noche oscura siguiendo el sonido y el ritmo del antiguo didgeridoo a través de bosques de árboles gigantes. Pero había un lugar donde no había vegetación, sino una explanada de tierra rojiza y minerales que brillaban con el resplandor de la luna. Parecía casi que las mismas estrellas estuvieran flotando en el suelo delante de Uluru. Se podían ver las cascadas porque también emanaban luz propia.

Llegados todos los que eran importantes en el ritual, empezaban a cantar el mantra que venían escuchando por el camino, dejaban que sus cuerpos fueran transmisores de códigos de sonido, así llamaban a los hermanos de las estrellas, como con códigos morse. En el momento más alto de éxtasis Okrof tocaba el tambor como una señal para abrirse al silencio más profundo. Es ahí que aparecían en el cielo luces de colores que bailaban respondiendo al canto humano. Luces en el silencio de la noche que comunicaban lenguajes directos en la mente de cada uno.
Poco a poco se formaba un resplandor blanco encima del monte y se sentía en el cuerpo una lluvia intensa, pero en realidad, estaban secos. Al abrir las palmas de las manos, recibían una gota de luz, una semilla de sabiduría que iba a alimentar al ser humano un día futuro, cuando estuvieran listos para discernir su pasado divino.
Empezaban a escuchar un silbido agudo que provenía del resplandor, y podían ver cómo se agrietaba una parte de las paredes del monte. Era el momento de entrar en el vientre del monte hacia sus profundas cuevas. Entraban en fila, en silencio, dejando que sus ojos pudieran acostumbrarse a la luz que emitía el agua interior. Porque esa luz, estaba en otro plano dimensional, y para verla, necesitaba sintonizarse a esa vibración mientras accedían por el camino.
Okrof guiaba el grupo pero lo hacía desde el final de la fila. La cueva era inmensa, profunda, se abría a distintas aperturas oscuras que aún estaban por descubrirse y otras, donde reposaban los cuerpos momificados llenos de escrituras de aquellos que ya estaban encarnados en otros cuerpos nuevos.
Dejaban un tiempo de silencio para conectarse con el sonido de la semilla, sintiendo la vibración de la cueva y buscando el punto exacto donde encajarla. Ese momento era el más importante de toda la ceremonia. Sembrar la luz y dejarla dentro del vientre hasta que algún día muy lejano en la historia venidera, fueran descubiertas y devueltas al ser humano para que siguiera un camino de pureza y trascendencia. Lo extraño, era que sentían que toda esa sabiduría podía quedar enterrada para siempre bajo los pies de una civilización desconectada que buscase la luz más pura más allá de las estrellas, cuando fueron las mismas estrellas que dejaron tatuado en la piel los códigos de activación del adn sagrado que abre las puertas a la multidimensionalidad.

Estos rituales los hicieron durante unos cuatrocientos años hasta que completaron toda la información. En esos cuatrocientos años, Okrof encarnó siete veces para tatuar en su cuerpo toda la sabiduría que necesitaba bajar del Universo que le tocaba a él integrar y experimentar para la humanidad. Llegó el día en el que sabiendo que eran las últimas semillas que venían de los hermanos, pidió que bajaran con ellos a la cueva y que toda la comunidad se unieran también.
Así fue. Llegaron todos al monte y vieron que del resplandor de luz blanca que estaba por encima de ellos, aparecieron unos seres blancos, altos, con ojos azules muy luminosos, algunos con cabello muy oscuro y largo, y otros calvos. Eran amorosos, serenos, estaban felices de haber finalizado la misión que llevaban tiempo trabajando en conjunto. Bajaron a la cueva todos junto en fila, como siempre habían hecho.
Todas las semillas estaban ya integradas, y al poner la última, las pareces de la cueva se volvieron transparentes, podían ver más allá, se escuchaba el sonido del Universo, cantos de animales y voces flotando en el espacio. Todos ellos habían encarnado varias veces, todos ellos pusieron su semilla cada vez que bajaron a la cueva y ahora, podían sentían un gozo indescriptible al ver el mundo que les habían descrito tantas veces. Uno de los seres blancos dijo: este es el paraíso que les espera.

Vieron como todo se envolvía en una bruma de luz blanca. Empezaron a perder los sentidos y a entrar en un estado profundo de sueño. Okrof entendió que no volverían a salir de la cueva sino para volver a entrar en un cuerpo nuevo cuando fuera el momento en ese lejano futuro, para volver a abrir el vientre de la Madre y devolver sus semillas sagradas al ser humano que estaría listo para trascender más allá usando la sabiduría de las estrellas.